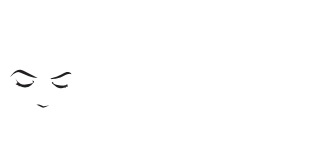Aquí nadie tiene idea de nada [
me incluyo yo]. Por la lectura de los replies parece que hay que creer que todo el que se cuestione sobre la homosexualidad, sin aceptarla sin más, es un borrego, cosa por demás absurda.
El problema aquí es que NADIE está hablando con propiedad,
NADIE. ¿Qué coño tiene que ver ser un "viciosillo" o "jugar con muñecas" con la
etiología de la homosexualidad; o expresiones como "americanadas" o "mancha de borregos" que solo enrarecen el clima?
Algo tengo claro, la homosexualidad NO viene definida por los niveles hormonales NI por un asunto de constitución biológica ¿alguien piensa lo contrario? Porque hay algunos estudios, como el
Shields y Slater [por favor, verificadlo en el google] que afirman que, en gemelos idénticos, si uno es homosexual hay un 100% de probabilidades de que el otro sea homosexual; o el famoso estudio de
Simón Levay donde encontró que una parte del cerebro de los homosexuales era distinta al de los heterosexuales, sugiriendo una diferencia estructural y constitucional entre heterosexuales y homosexuales (y evidenciando, según parecía, un origen genético). Ambos estudios refutados en su origen por errores de método y muestra (LeVay trabajó con cadáveres de homosexuales prostitutos).
Otros estudios, de los que sólo quiero citar el
Bailey y Pillard, encontraron que en gemelos idénticos (compartiendo 100% de sus genes) donde uno de los hermanos era homosexual, sólo en el 52% de los casos también lo era el otro. A menos que alguien considere lo contrario, me parece evidente que, una sola variación entre gemelos, echa por tierra cualquier idea de que la homosexualidad sea genética.
Partiendo de esto, ¿algún homosexual quiere decir su opinión al respecto? y no estaría de más que algún heterosexual también nos diga porqué es heterosexual y no otra cosa.
Ahora,
Lo normal simplemente es algo que ocurre común y corrientemente, un resfrío es normal y que mueran millones de personas al año por causa del sida o del cáncer tmb lo es, pero no por eso es algo bueno.
Moecín, en mi opinión, cuando se trata de temas que pretenden tener un carácter científico (me refiero a estudios clínicos, no a lo que aquí hacemos) hay que rechazar por completo términos como "normalidad" Y sustituirlo en lo posible por este otro:
"objetividad".
Si echamos por tierra la objetividad no tenemos piedra de toque
para nada. Lo objetivo es el presupuesto básico de cualquier ciencia: ¿cómo sé qué una neurosis no es simplemente una variación en la diversidad de caracteres de los individuos y no, como creemos, una patología? Si dejamos de creer en la objetividad y relativizamos todo corremos el grave riesgo de creer, sin más, en la mentira; con todo lo terrible que eso conlleva.
Estoy consciente de que en éste foro la mayoría comparte una visión relativista del mundo, lo que explica como en algún post sobre pedofilia haya gente que, escandalizándose primero, después de leer el "manifiesto boylove", haya pasado a "considerarlo". Algunos le llamaran "apertura", yo creo que, si bien al sujeto en cuestión puede parecerle una muestra de su "amplio criterio", no deja de ser, cuando menos, anecdótico.
Dejadme contar un estudio hecho por Salomón Asch: los sujetos de Asch tenían como tarea comparar el tamaño de una línea recta con otras tres desiguales. Bien, pues todos los sujetos, menos uno, expresaban en voz alta unos juicios comparativos falsos de acuerdo a unas instrucciones previas. Líneas evidentemente desiguales eran juzgadas como iguales por los sujetos "conchados", que colocaban al sujeto "primo" en la difícil situación de tener que enfrentarse a los juicios del grupo, o bien, mentir falsificando inconscientemente su propia percepción para acabar negando la evidencia y "viendo" realmente las líneas como iguales. El resultado: más del 50% de los sujetos prefirieron mentir;
escalofriante.
Claro, los estudios de Asch derivaron en aplicaciones para publicidad y mercadotecnia.
Por ello yo no creo en la relativización de las cosas, menos aún cuando implican estudios o conocimientos supuestamente científicos. Antes de concluir, me gustaría "presentaros" un concepto epistemológico que nos será de mucha utilidad en ésta discusión (y en muchas otras). Éste concepto es el de
diferenciación. Antes de enunciarlo con palabras formales, permitidme hacerlo con un ejemplo:
Cuando inició mi educación, en el jardín de niños, lo primero que aprendí fueron "los colores". En ése momento pensé que, los que conocía, eran todos los que existían; y no es que no pudiera distinguir que en la naturaleza habían muchísimos colores distintos, sino que, de manera natural, los agrupaba a todos bajo los pocos "conceptos de color" que conocía: rojo, verde, azul, amarillo, morado, cafe... y quizás algunos más, pero no muchos más.
Bien, pues poco tiempo después, la necesidad y el interés me llevó a comenzar a hablar de azul "claro" como distinto de azul "marino". También, como no podía ser de otra manera, aprendí que algunos colores se podían obtener de otros, cosa que me parecía casi mágica.
Llego el momento, pues, y tuve mi primera caja de lápices de colores, donde aparecían nuevas rarezas como el "sepia", "ocre", "verde bandera", etc. Lo peor del caso es que había colores que yo daba por hechos, pero que ¡no aparecían en mi caja!; y, sin embargo, había algo que según yo era "azul cielo".
Posteriormente, ya avanzada mi educación, tuve clases de física y ahí aprendí que existía un espectro visible; que el blanco es la suma de todos los colores, y que un prisma lo podía descomponer en los diferentes colores que los componen , formando el arcoiris. También me enseñaron que la luz era energía electromagnética, que el negro es la ausencia de color; entonces entendí que había colores primarios y que la suma de algunos producían otros... y así sucesivamente.
Luego conocí a un especialista en artes gráficas y supe que existen muchísimos más nombres para ciertos colores que no aparecían en mi primera caja. También llegué a saber que existen catálogos de colores para saber con toda exactitud el nombre de un color determinado. También, mi amigo me enseño que no existe un sólo grupo de colores primarios, sino que existen colores primarios "para impresión" y colores primarios "para luz".
Luego tuve contacto con ingenieros y físicos (conozco a mucha gente, ya veis) y me explicaron que el color era una manifestación de energía electromagnética y que el tono del color dependía de la longitud de onda. Luego leí libros de anatomía, donde aprendí que el color se percibe en una células de las corneas que se llaman "conos", y que estos conos contienen tres tipos de pigmentos, los cuales reaccionan a las longitudes de onda y envían señales al cerebro dependiendo de la intensidad; es decir, que "tanto de" ese color trae esa luz que se esta percibiendo; luego entendía que esos tres pigmentos explican porqué existen tres colores primarios y porqué los demás colores se forman de mezclas entre ellos.
Ahora bien, os pregunto: el hecho de que un conocimiento tan desarrollado pudiera distinguir entre numerosos nombres para las distintas tonalidades de rojo y puedan entrar en muchísimos detalles sobre como se forman física y biológicamente esas tonalidades ¿cambió en lo más mínimo que cuando la maestra del jardín de niños decía, "iluminen el triángulo de color rojo", pusiera una estrellita en vuestra frente independientemente de si habíais escogido el rojo claro o el rojo obscuro?. En otras palabras, ¿se equivocan los niños cuando escogen un color, independientemente de sus tonalidades? ¡Claro que no!: a su nivel de conocimiento es perfectamente correcto que ambos colores sean, simple y llanamente, rojos.
Claro, para un artista esta definición (rojo sin más) es demasiado simple e inútil. Si voy a una tienda de material artístico y se me ocurre decir: "me da el color rojo", el dependiente se me va a quedar mirando con cara de "¿me quiere tomar el pelo?"... entonces, con un ligero toque de agresividad, me dirá: ¿CUÁL rojo?.
Pues bien, ahí está: un niño requiere un conocimiento básico y general del rojo, mientras que el artista requiere y se le
exige un conocimiento
diferenciado del
mismo concepto, conocimiento que no se limita a las características generales del "rojo", sino que ha aprendido a distinguir y especificar diferencias y propiedades particulares de los diferentes elementos que pueden agruparse bajo el mismo concepto general.
Bien, éste concepto de diferenciación explica el relativismo y el escepticismo (en mi opinión, los falsos ejemplares de Ortega y Gasset). Ambas ideologías se basan en "universalizar" los errores e imprecisiones que todos cometemos en nuestra apreciación de la realidad, de donde falsamente deducen que no es posible el conocimiento, y aún a veces, la existencia de una verdad absoluta. Sin embargo, si entendemos que la mayoría de estos "errores" son conceptos
no-diferenciados, y que sí son conformes con la realidad, solamente que desde una perspectiva muy burda y global, destruimos de raíz el relativismo.
Lo que falta no es buscar otra "visión relativa", ni dudar y dudar hasta no estar seguros de nada: tan sólo se requiere diferenciar de los aspectos específicos de la realidad que se está estudiando para poder conocerla con mayor precisión.
Espero que toméis el tema con la seriedad que merece. Si veo que toma un buen curso aportaré algunas experiencias y estudios que conozco.
Un saludo.